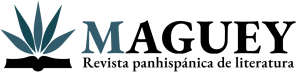Todo se halla relacionado con todo y sólo nos resta acaso encontrar los senderos, las telarañas, los puntos de encuentro, o las relaciones de cualquier clase para acumular certezas de dicha afirmación. Así lo he escrito en varios libros o columnas que intentan descifrar un dilema que aún no podría explicar con total magnitud: la muerte de alguien que eres tú mismo, aunque de otra manera. Mas este breve e íntimo relato tiene que ver con la muerte de dos amigos míos, hecho que me ha llenado de tristeza y que, además, justo ahora, me ha convertido en ese punto de encuentro aludido líneas atrás y que antecede a la inmensa sospecha de que todo se halla relacionado con todo. Esta especie de monismo no ha sido consecuencia de mis lecturas de Baruch Spinoza —principalmente de su precisa y extravagante Ética demostrada a partir del orden geométrico, en donde afirma que dios y la naturaleza son parte de una misma sustancia—. Según mi parecer, Spinoza era un ateo del siglo xvii que debió soportar la idea predominante de dios para no ser tundido a palos o a golpes determinantes de navaja; pero sobre ello no deseo extenderme.
Cualquiera que haya leído Elegía a la muerte de Ramón Sijé, poema de Miguel Hernández, comprenderá por qué transcribo este par de tercetos: «Un manotazo duro, un golpe helado / un hachazo invisible y homicida, / un empujón brutal te ha derribado. / No hay extensión más grande que mi herida, / lloro mi desventura y sus conjuntos / y siento más tu muerte que mi vida». En el infinito espacio de una semana se me han ido dos amigos, y ello me afectó hasta el punto de perder ese hilo racional y conductor que me guía en las noches oscuras y en los senderos más sinuosos —aun cuando siendo joven siempre exclamaba yo, arrogante: «Juro que cuando sea viejo no seré cobarde»—. Uno de mis amigos que no dejo marchar, Arnoldo Kraus, se convirtió para mí no sólo en el médico fraternal y el filósofo de bioética que admiraba, sino en un amigo fantasmal y generoso que se presentaba en los momentos más importantes e inesperados. A él le atraía hablar por teléfono a cualquier hora, cuando yo detesto esa costumbre —sólo lo hago de madrugada, cuando mi amigo médico dormía—. Él mantenía su disciplina férrea para serle fiel a sus pacientes y a su vocación de ensayista y fabulador. Yo no conocí el orden jamás, sino a palos en una escuela militarizada y, en consecuencia, lo olvidé, el orden, para siempre. Yo presenté tres libros suyos y él hizo lo propio con los míos. Ambos fuimos basquetbolistas en los años de juventud bestial, también tolerantes y escorpiones, aun cuando su inclinación a la tolerancia, tratándose de mí, lo convertía en un héroe verdadero o un mártir de algunas de mis opiniones. Ambos, también, nos trocábamos en críticos feroces del eterno deambular de los asesinos de la política. Nos leíamos y fueron tantos los años sucedidos que él se volvió un ensayista de grata profundidad y yo un divagador de letras y violencias íntimas. Estuvo en mi modesto departamento varias veces, feliz de que lo hubiera invitado. Estuve en su lujosa casa en varias ocasiones, feliz de que me hubiera invitado. Aún le agradezco haberme presentado a Carlos Payán, con quien tuve una de las charlas más amables de mi vida: oriundo de la Merced, Payán gustaba decir que había sido más pobre que una rata, mientras que yo lo había sido en la colonia Portales. Hoy que se ha marchado Arnoldo, mi amigo de aventuras intelectuales y de complicidad inmune, no tendría nada que decir, sólo callar y esperar a que el hilo de vagones que da forma al esperado tren comience a susurrar en lontananza. Y sería feliz de una manera que quizá ninguno entendería como él. Nada me levanta luego de su muerte y estoy convencido, hoy más que nunca, de que sólo me conmueven mis desgracias. Y así vuelvo a tres de sus varios libros, La morada infinita, Decir adiós, decirse adiós y Recordar a los difuntos. No lo dejaré desvanecer tan fácilmente.
Me cuenta el escritor Mauricio Montiel que García Márquez le decía: «Carajo, se está muriendo gente que antes no se moría». El comentario de Mauricio viene a cuento a causa de la partida de un amigo al que llamo hermano de manera legítima y porque hoy no me encuentro atinado para transitar los cauces del lenguaje. Las palabras son escupitajos que uno mismo recibe hasta hundirse en su propia rabia. Antonio Calera muere a los 51 años en los brazos de un mar tranquilo, opuesto a la vehemencia e imaginación impulsiva de Antonio. Cuánto gocé su libro Gula, es asunto mío, como me sucedió con Sed Jaguar y sus poemas, entre varios libros suyos. Su pasión por modificar a la absurda sociedad que inventamos y nos contiene como a gusanos vibrando dentro de una pesadilla, a través del arte, me recordó tantas veces las aspiraciones estéticas de Friedrich Schiller. Lo intentaba, Calera, y así convirtió su hostería La Bota en una bella y abigarrada taberna de santos bebedores, en reducto de grandes comilonas y en ágora de temperamentos disímiles. Jamás llegaba a nuestros encuentros con las manos vacías, como si su sola presencia, su ansiedad crítica, su tormenta romántica y sus momentos de niño viejo no bastaran. Se imponía en la mesa con sus arranques de Saturno generoso, de bestia domada por su propia gentileza y su ánimo conspirador. Conspirábamos contra la estupidez. Hoy paseo por mi casa y me tropiezo con una máscara, un dibujo de Daniel Lezama, decenas de artilugios gráficos y pegatinas; con todos los libros que él me obsequió por mera voluntad indomable y derrochadora, tal como la llegó a describir Georges Bataille, para quien derrochar significaba vivir. Y entonces, después de la muerte de mis amigos la pregunta insoportable bruma, llega golpeando el piso de duela con sus pasos malvados: «¿Qué maldita mierda sigo haciendo yo aquí?». Ellos muertos, por un manotazo duro, un golpe helado. Tan distintos y, sin embargo, reunidos en un penar personal, el cual sólo terminará cuando nada culmine en este mundo que nuestra imaginación habita.