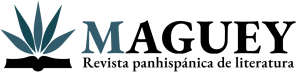Son casi las once de la noche. Estoy en la puerta del Hotel La Masia de Portbou con Melina y Yolanda, que es, según nos cuenta, la empleada más antigua que queda del tradicional alojamiento en el que nos hospedamos. Empezamos a hablar porque me pidió un cigarrillo que no le pude dar, pero consiguió enseguida de manos de un conocido que acababa de cruzar la calle. Yolanda debe de tener unos sesenta años: fuma mucho, es cínica y simpática. Al principio pensé que nuestra espontánea charla no duraría demasiado pero nos detuvo su humor, su risa y su forma tan particular de criticar con amor a cada persona del pueblo que aparece por la plaza y recibe su saludo.
Mañana, lamentablemente, nos vamos de Portbou y aún me quedan muchas cosas por entender y preguntar. Aprovecho para plantearle a Yolanda alguna duda. Por ejemplo, si es verdad lo que reza el puesto de churros Ramos acerca de que está ahí desde 1940, que es justo el fatídico año en que se suicidó Walter Benjamin.
—Sí —me contesta—. Los churros son horribles, pero están hace muchísimo tiempo en ese mismo lugar, son una familia numerosa y todos se dedicaron a lo mismo.
Como no quiero agobiarla ni espantarla con preguntas sobre el pueblo nos ponemos a hablar un poco del hotel, es decir, su lugar de trabajo. Nos cuenta que acaban de ponerlo en venta por un valor de un millón seiscientos mil euros. No sé bien cómo reaccionar cuando suelta esa cifra. Hago un gesto que podría entederse como que es mucho dinero.
—No te creas —responde ella—, si nos ponemos a calcular las ganancias y lo poco que invierten no está nada mal.
Sospecho que si le decía qué barato, me hubiera dicho que era mucho más de lo que valía ese sitio. En cualquier caso, resulta difícil calcular si el precio es justo o no, pero, desde que llegamos, el hotel me parece una muestra perfecta de la propia ciudad: un hermoso y decadente edificio con elegantes escaleras y claraboyas, uno de esos sitios que te meten la cabeza debajo de la infancia y a la noche se llena de fantasmas.
Cuando llegamos a Portbou el cuatro de agosto, hace apenas tres días, en la recepción no estaba Yolanda sino una mujer muy simpática pero bastante menos extrovertida que hablaba muchos idiomas y podía ser de cualquier lugar del mundo. Era rumana. Apenas cruzamos la línea de la recepción para ir en dirección a las habitaciones, vimos las primeras referencias a Walter Benjamin en las paredes del hotel: un recorte de diario sobre su muerte, un retrato bastante misterioso y vinculado, al parecer, a la estadía del filósofo en este sitio y el afiche de la película La última frontera, de Manuel Cussó-Ferrer. Mientras miraba ese póster con un hombre vestido de traje y de espaldas al mar, intenté buscarla con el teléfono en internet, pero no aparecía en Youtube ni en ninguna de las páginas donde suelo buscar películas. Volví sobre mis pasos para preguntarle a la señora rumana si había algún negocio donde pudiera comprar la película y me recomendó una librería que, como todo en Portbou, estaba muy cerca.
El lugar parecía cerrado al público, pero la puerta estaba abierta. Tenía un estante con algunos pocos libros y pensé que no había nadie. Saludé un par de veces con esa extraña voz que utilizamos para advertir nuestra presencia y, luego de un par de minutos, apareció un hombre, ni molesto ni contento con mi llegada. Cuando le conté que la recepcionista del hotel me había dicho que tal vez podía encontrar en su librería la película que buscaba, me contó que era pintor, se llamaba Miquel Comas y ese era su taller. No tenía películas, pero sí algunos libros en ese estante que regalaba porque no le parece bien recibir dinero por ellos. Elegí Soldados de Salamina de Javier Cercas y algunos más. Luego me quedé mirando una exposición bastante grande de playmobils, el tesoro más preciado de mi infancia. El pintor había montado en colaboración con la artista Míriam López un enorme escenario con distintos ambientes como casas, bosque, montaña y cielo en el que había unos cien playmobils de todo tipo y oficio: pilotos, motociclistas, caperucita roja, leñadores, niños en el arenero de una plaza, apicultores, camareros de bar. Todos jugaban o trabajaban compartiendo al unísono ese instante en que el tiempo había quedado tan congelado como en Portbou.
Además de Pasajes, el monumento del escultor israelí Dani Karavan que vale la pena ver aunque no se sepa quién es Walter Benjamin, es muy impresionante entrar muy cerca de ahí, al lugar donde tiene su tumba. Se trata de un cementerio con una forma extraña: como si fuera muy plano y, a la vez, vertical. Además, mira todo el tiempo al mar. La relación del pueblo con Benjamin también es un poco rara: podría describirse quizá como un azar que los locales llevan con cierta resignación, como si les hubiera caído un meteorito que, a pesar de venir de otro mundo, no deja en cierto modo de identificarlos. También me da la sensación de que recién ahora se empieza a organizar un poco la industria turística en torno a las huellas de Walter Benjamin: a Yolanda no le interesa ese escritor, pero confirma que, de a poco, empiezan a hacerse tours temáticos por la ciudad porque todo el tiempo llegan personas siguiendo sus rastros y, de hecho, hace poco entró en actividades la biblioteca Walter Benjamin, cuya directora es Pilar Parcerisas, coguionista de La última frontera.
La forma angulosa del memorial de Benjamin, que me pareció mucho grande de lo que me imaginaba a través de las fotos, nos hizo volver a Melina y a mí, en menos de un segundo, a la reserva de semillas de Svalbard, unas islas pertenecientes a Noruega, pero ubicadas apenas a mil kilómetros del Polo Norte. La reserva de semillas está situada bajo tierra y pretende ofrecer todo el material necesario para replantar el planeta entero en caso de un apocalipsis. Al igual que el memorial Pasajes, su estructura sobresale como un gran triángulo en medio del paisaje ya de por sí extremo de Svalbard. Cada vez más pienso que los distintos lugares que visitamos también van estableciendo entre sí ciertos diálogos, como si fueran mostrando algunas coincidencias. Pero para que eso suceda deben resultarnos por lo menos interesantes a quienes los visitamos. Y creo que esa condición es algo que se intuye antes de viajar y se confirma o refuta casi tan pronto como llegamos al destino. Apenas bajaba los escalones que separan la estación de ferrocaril de la ciudad de Portbou, mientras veía cómo los faroles iluminaban con desgano la elegante decadencia de los muros despintados, la continuidad de los callejones y el pasado de unos palacetes con baja autoestima, supe que no me había equivocado al elegir ese destino.
La primera noche cenamos en una feria que había en el centro con distintos puestos que ofrecían pulpo, carne asada al carbón, churros, ropa y casi cualquier mercadería random. En el medio de la feria, una pareja de ancianos bailaba frenéticamente al ritmo de una serie de canciones que ellos mismos pasaban y que, en los últimos diez o quince años, se habían convertido en hits efímeros, probablemente de verano. Todo eso me recordó mucho a Swansea, la ciudad galesa en la que nació y vivió toda su infancia el poeta Dylan Thomas, sobre todo por la atmósfera fronteriza y anticuada de modesto parque de diversiones que, en lugar de generar adrenalina, provoca más bien nostalgia.
Por supuesto que para viajar a Portbou pesó mucho la figura de Walter Benjamin. Había leído algunos de sus textos en la carrera de Letras de la UBA, pero empezó a interesarme, sobre todo, desde que hice, a los dieciocho años, un taller literario con Juan Isaguirre, un gran profesor de literatura que hablaba siempre del concepto algo gastado del flâneur, del inconcluso Libro de los pasajes, de los aforismos hipnóticos de Calle de dirección única y de su muerte en un lugar casi perdido del mapa que, por ese entonces, me sonaba tan ajeno como el Polo Norte.
Es verdad que a Portbou le queda muy bien Walter Benjamin, aunque también es cierto que tiene mucho más que ofrecer, tal como deja en claro el escritor Álex Chico en su libro Un final para Benjamin Walter, que fui leyendo en los días previos a mi viaje, a manera de brújula. En ese libro él cuenta, entre muchas otras cosas, que Portbou no es un pueblo con estación de tren sino una estación de tren con pueblo y, por otro lado, que su intención era ir tras las huellas de Walter Benjamin y se terminó encontrando con un pueblo. Me acuerdo de esa frase a lo largo de todo el viaje pero especialmente ahora que Yolanda me cuenta ―Melina ya se fue a la habitación― los chismes de varias familias de acá y, entonces, se me ocurre preguntarle por la mujer que conocimos ayer. Para que pueda fumar tranquila el tercer cigarrillo que consiguió desde que empezamos a hablar le cuento lo que nos pasó el día que quisimos visitar la iglesia. No porque nos interese la religión, sino porque creemos que son lugares con una fuente inagotable de historias.
Fuimos preparados a verla desde afuera porque me había fijado en internet que solo hay misa los domingos. Al llegar confirmamos que la puerta estaba cerrada, pero al menos podíamos ver algo a través del vidrio. Al emprender el camino de vuelta nos encontramos a dos señoras hablando y, en un absurdo impulso, se me ocurrió confirmar con ellas si la iglesia solo ofrecía misa los domingos. Una de las dos se quedó inspeccionando las palabras que acababa de decir y me contestó que sí, pero que ella tenía las llaves y podía abrirnos la puerta si nos interesaba verla. Melina se dio cuenta casi inmediatamente de que era argentina. Al entrar nos contó que, si bien vivía en Barcelona, iba todos los veranos con su familia a Portbou porque el pueblo la había enamorado, aunque por razones muy distintas a las que habían generado mi interés.
Yo me quedé pensando a qué se refería con eso y, como creo que se dio cuenta, me dijo que a ella Benjamin no le interesaba mucho. La iglesia nos pareció muy hermosa y, además de abrirnos las puertas de ese lugar que había sido creado para los empleados ferroviarios, como casi todo el pueblo, también nos abrió las llaves de varias historias de ahí.
Yolanda me pregunta cómo se llama. No me acuerdo pero me fijo cómo la agendé en WhatsApp y me dice que no la conoce. Me parece rarísimo porque acaba de asegurar que en el pueblo son muy pocos y ella conoce a todo el mundo. Yo me quedo pensando en que no le pregunté a la señora argentina cómo podía ser que, sin ser de allí, se hubiera terminado encargando de abrir y cerrar la iglesia. Como veo que no tiene sentido seguir exprimiendo tanta sorpresa, le cuento a Yolanda que, gracias a esa mujer, nos enteramos de que hay un grupo en Facebook llamado No ets de Portbou si... que parece muy interesante y hasta nos contó algo que yo no había visto ni escuchado en ningún sitio antes de viajar: la historia de la chica de Portbou.
Yolanda asiente al mismo tiempo que lanza el humo. Está tan atenta a ver quién cruza la plaza que no estoy seguro de que me esté escuchando, pero yo sigo con mi relato y le digo que, en ese mismo momento, la señora argentina se puso a explicarnos ese caso desde el principio.
A comienzos de la década del noventa, una extranjera de tan solo diecinueve años había aparecido ahorcada en un pino de Portbou que está al lado del cementerio de Walter Benjamin que da al mar. Tras una serie de negligencias y descuidos, se caratuló la causa como suicidio y se guardó su cuerpo sin ninguna identificación porque nadie lo reclamaba. Recién en el año 2022, justamente cuando la televisión empezaba a ser, como sigue siendo ahora, un objeto en peligro de extinción, se la pudo identificar gracias a un episodio del programa alemán Ungelost, a partir del cual la familia de ella, que era italiana, pudo por fin enterarse de lo que había pasado, y así fue que identificaron a la víctima y cambiaron la carátula de suicidio a homicidio, más allá de que luego terminaron archivando la causa.
—Austríaco —me corrige Yolanda—, el programa donde salió era austríaco, no alemán. Y, por supuesto, después del programa salieron varios viejos de aquí diciendo que ellos ya sabían todo eso, pero no sé por qué nunca lo dijeron.
A mí me gustaría hacer hincapié en que la mujer argentina nos había contado todo eso en medio de la iglesia, pero decido hacerle una consulta a Yolanda: la señora argentina nos había dicho que el pino donde apareció el cuerpo de la chica estaba justo al lado del cementerio, pero no recuerdo que hubiera un pino en esa zona.
—Es ese que se ve ahí a lo lejos —me señala Yolanda, mientras indica con su mano una dirección que se pierde en la oscuridad.
Yo no entiendo qué es lo que señala ni tengo muchas esperanzas de hacerlo porque reconozco que me cuesta mucho interpretar ese tipo de gestos. Ella sigue mostrándome el supuesto lugar, ahora haciendo uso de precisiones que incluyen menciones a edificios, techos, ventanas y hasta ramas.
—Pero eso no es un pino —le digo, y ella primero se ríe y luego se queda en silencio como si el tema hubiera dejado de importarle.
Entonces se me ocurre preguntarle qué es lo que más le gusta de Portbou.
—Todo, llevo toda mi vida aquí, cincuenta y nueve años y todo, todo, todo. Estoy muy a gusto aquí, pero más a gusto en inverno que en verano, ¿eh?
—Hace mucho calor en verano, ¿no? —le pregunto, aunque, de hecho, pienso ir a buscar un abrigo a la habitación porque ya tengo un poco de frío.
—Aparte de mucho calor, mucha gente, para mí demasiada —se ríe con una gran carcajada—, pero es lo que hay.