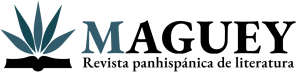Por Sergi Bellver
La voz de la escritora peruana Karina Pacheco Medrano (Cusco, 1969) resulta singular y genuina en cada una de sus formas narrativas, en las que confluyen mil lecturas y viajes, su formación como antropóloga, su labor como editora y un claro compromiso con la justicia social, la memoria y los derechos de las comunidades indígenas, contra la marginación de los desposeídos y en defensa de la naturaleza. En nuestra conversación, y a propósito de sus dos libros más recientes, la novela El año del viento (Seix Barral, 2021; Premio Nacional de Literatura en 2022), publicada más tarde en España por el mismo sello (2024), y el libro de cuentos Niños del pájaro azul (Alfaguara, 2024), hablamos de letras, fantasmas y paisajes, pero también de la compleja realidad del Perú.
Sergi Bellver.― Con El año del viento ganaste el Premio Nacional de Literatura del Perú en 2022 y, dos años después, publicaste por primera vez en España. En su día te doctoraste en Antropología por la Complutense y precisamente Madrid aparece como una suerte de no-lugar en tu novela. ¿Supone un cierre de círculos?
Karina Pacheco.― Creo que supone más bien el inicio de un nuevo círculo. Los lugares donde hemos vivido y forjamos una parte esencial de lo que somos siempre se quedan en nosotros. Nunca nos vamos de ellos, y, aunque no volvamos a vivir en sus espacios físicos, nos siguen habitando. Por eso Madrid compuso parte de esta novela. Así, a través de la literatura, se ha creado y recreado un nuevo círculo de vínculos y memorias con ella.
S. B.― A partir de un encuentro en Madrid con la enigmática Bárbara, Nina, la narradora casi órfica de tu novela, recorre el inframundo de un Perú zarandeado por la violencia, como si la Eurídice a resucitar fuera en este caso algo más que aquella figura añorada de la infancia en la región de Andahuaylas.
K. P.― Me alegra que hagas ese paralelo con la búsqueda de Eurídice en el inframundo. Aunque lo que Nina rescata de ese descenso no sea un retorno temporal de la primavera para su historia, sino verdades que trastornarán la memoria idealizada de la infancia y la ruptura del ensueño de Bárbara.
S. B.― Si el recuerdo y el misterio de Bárbara es el motor de esa búsqueda y el pueblo de Umara el primer escenario de aquella fascinación, podría decirse que El año del viento no sólo es un regreso al Perú de las últimas décadas, sino un viaje que, de la mano de Nina, el lector hace también a un país que no parece haber saldado las cuentas con su pasado.
K. P.― Que el Perú no había saldado esas cuentas era algo evidente hace cinco años, cuando estaba escribiendo la novela. Pero hoy resulta dramáticamente palmario. Diría que cada semana se dan pasos hacia atrás, de manera deliberada y maquiavélica. Si hace unos meses desde el Congreso y el Ejecutivo se acorralaba a la oficina de búsqueda de personas desaparecidas durante los años de violencia política, al mes siguiente se pasaba a dar leyes que en la práctica impedirán que la cooperación internacional apoye a los pocos organismos de derechos humanos que luchan contra la impunidad, y más grave aún, hace dos semanas han dado una ley que librará de cargos a los militares acusados por crímenes cometidos ―violaciones, torturas, masacres, asesinatos― durante los años de la violencia política (1980-2000).
«[...] los muertos mal enterrados ―incluso los de ficción, que simbolizan a muchos― permanecen como fantasmas en la memoria colectiva»
S. B.― Del recuento de cuarenta años en la biografía colectiva peruana a los meses de confinamiento en la pandemia, como un marcador que sugiere la posibilidad de un nuevo cuaderno en blanco, el manejo del tiempo, de la elipsis y de la memoria es muy particular en tu novela, tanto en la mirada de Nina de la niñez a la vida adulta como en el oráculo que sugieren las voces de Bárbara o Bernarda. ¿Cómo y por qué elegiste ese enfoque?
K. P.― No lo tenía planificado al principio. Sencillamente, en el silencio de la pandemia, cuando ya tenía avanzada una parte de la novela, me di cuenta que debía abrir la ventana a esas voces. Cuando lo hice, casi naturalmente fueron tomando su propio ritmo y entonación.
Creo que, más allá de un artificio literario, esto se debe a que los muertos mal enterrados ―incluso los de ficción, que simbolizan a muchos― permanecen como fantasmas en la memoria colectiva. Esta es una de las cosas fatídicas que paradójicamente me despiertan esperanza, más en un tiempo donde se propagan tantos negacionismos e incluso justificaciones de guerras, genocidios, matanzas o dictaduras que pretenden maquillar sus crímenes o, literalmente, mantener a millares de desaparecidos bajo las cunetas, el fondo del mar o en fosas comunes. Quizá porque el surgimiento de nuestra especie está muy ligada al entierro de los muertos o a ritos que marcan su final, algo profundo en nuestra humanidad se niega a admitir que un verdugo pueda así por así esconder un cadáver, o la verdad sobre lo que le ocurrió. Sea a través de la búsqueda de justicia, de los sueños, o de hechos aparentemente azarosos, los huesos salen a flote. Y hablan.
S. B.― Además de tu formación y de tu labor como antropóloga y editora, que sin duda te aportan amplitud de miras como autora, me resulta muy interesante tu perspectiva, conectada a la realidad global pero alejada de todo centralismo cultural, también del limeño. Escribes sobre todo desde el Cusco, donde naciste, «ombligo» aún de la cultura andina, si me lo permites. ¿En qué medida crees que eso hace más singular tu literatura?
K. P.― Creo que influye bastante. Aunque he escrito varios cuentos y algunas de mis novelas en medio de viajes o durante estancias largas fuera del Perú, tener el epicentro entre el Cusco rural y urbano, con toda su carga histórica, paisajística y en continuo proceso de cambios ―para bien y para mal― sin duda se infiltra en mis escritos y le da esa singularidad que mencionas. Como lectora, también me atrae la riqueza sensorial que provocan novelas y cuentos desplegados en entornos distintos a los de las grandes metrópolis, sea porque estos son ya muy comunes en la literatura o el cine, o porque me gusta el aleteo de la naturaleza en la literatura y la vida.
«Los últimos años en el Perú nos están demostrando que la exclusión y el racismo permanecen arraigados en las estructuras no sólo políticas sino también mentales de gran parte del país»
S. B.― Dice un personaje en la segunda mitad de tu novela que «cuando la justicia demora demasiado, ya no hay justicia». Mucho antes, la propia Nina recuerda las elecciones de 1980 y «las rencillas entre las izquierdas» para «observar ese panorama ahora, cuarenta años después de aquel período crucial, de aquel año furibundo». El sempiterno racismo hacia la población indígena, la represión violenta de las protestas y un mal gobierno que se enquista no animan a pensar lo contrario, supongo.
K. P.― Los últimos años en el Perú nos están demostrando que la exclusión y el racismo permanecen arraigados en las estructuras no sólo políticas sino también mentales de gran parte del país. Creo que esto va de la mano con la infiltración de un neoliberalismo salvaje cuyo sentido común es el «sálvese quien pueda», no importa a cuántos tengas que pisotear para estar arriba, o no tan abajo. Y abajo, históricamente, en el Perú se ha colocado casi siempre a las poblaciones indígenas. Si para rascarle un poco de impuestos a las grandes o pequeñas corporaciones que se lucran con recursos naturales tienes que depredar territorios o líderes indígenas, no importa. Si para imponer partidos que favorezcan intereses urbanos o mafiosos hay que arrasar con vidas que protestan, si estas son pobres y/o indígenas, no pasa nada, la mayoría en las grandes ciudades mirará a otro lado o difamará como subversivo a quien proteste contra este estado de cosas.
S. B.― Pueblan El año del viento fragmentos de mujeres quebradas, musas a la fuga y diosas de piedra que, sublimadas en Bárbara y la escena final de la novela, filtras con una mitología que es a la vez andina, occidental e íntima, como si la ficción no pudiera recomponer su forma pero sí su memoria. En ese sentido, ¿trasciende tu libro el marco peruano para indagar en una realidad más amplia, quizá la de la mujer latinoamericana?
K. P.― Creo que trasciende a las mujeres y también hombres que persisten en buscar respuestas, en desbrozar los campos del olvido o del ocultamiento. No sólo por un sentido de justicia, sino para entender mejor quiénes somos, de qué materia estamos hechos. En ese sentido, las figuras míticas, con sus fracturas, heridas y deseos, son una gran metáfora.
S. B.― Ha supuesto tu «estreno» en librerías españolas, pero, si no me equivoco, El año del viento es tu séptima novela, un recorrido que iniciaste con La voluntad del molle (2006). Tu título más reciente en el Perú, sin embargo, es Niños del pájaro azul, un nuevo libro de cuentos, el quinto ya si contamos con la antología Miradas (2015). Háblanos un poco de esa nueva colección de relatos y también de en qué punto de su carrera literaria se siente aquella antropóloga que descubrió su otra gran vocación en la escritura.
K. P.― Los cuentos me permiten explorar muchas preguntas, imágenes e historias que me inquietan, también me permiten experimentar con diferentes estilos y voces. Lo fantástico y lo mítico, que apenas aflora en mis novelas ―exceptuando quizá Las orillas del aire― escritas más desde el realismo, en los cuentos aparece con más fuerza y naturalidad.
Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta que cada conjunto de cuentos que he ido publicando en forma de libros está reunido bajo un lazo invisible del que yo no era consciente. En Niños del pájaro azul, un hilo común es el de las infancias sacrificadas ―en algunos casos, literalmente― como ofrendas a poderes abyectos, y a la vez, las infancias o fragmentos de memorias de infancia como los detonantes para dar vueltas de tuerca a la historia. Este, más que en ninguno de mis libros de cuentos anteriores, se ha alimentado de las preguntas de la niña que fui, de mis experiencias como antropóloga, de mis broncas como ciudadana y de mis destrezas como escritora.
S. B.― Por último, hay un elemento que me parece esencial en tu novela y, hasta donde sé de ti, también en tu vida diaria: la naturaleza. El paisaje andino marca el tono, aporta vivacidad y es un referente simbólico en El año del viento. Frente a la avidez negacionista que sigue esquilmando el planeta, desde tu querida Amazonía hasta el último rincón todavía salvaje en este mundo, ¿qué puede hacer la literatura?
K. P.― Puede seguir escuchándola, observándola, intentando humildemente traducirla, o al menos imitarla, desplegando las palabras como ríos, o como rayos.
Foto: © Mario Colán