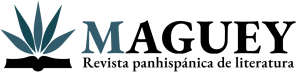Por Alonso Tolsá
Arrastrado por las necesidades creativas que lo orillaron al páramo donde todos los géneros literarios forman una misma frontera, Daniel González Dueñas (Ciudad de México, 1958) ha cultivado en los últimos años lo que él mismo denomina una literatura fragmentaria, más afín al equívoco tiempo que vivimos. El también dramaturgo y cineasta, nominado al Ariel por la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas por La selva furtiva (1980), es consciente del papel que tienen las plataformas digitales en la tradición del fenómeno literario y del significado político de «mudar» parte de la escritura a un blog personal. Dos entradas de danielgonzalezduenas.blogspot.com, «Aurelio Arturo: la llama tácita» y «El misterio de los cien monos», muestran que el autor dejó en suspenso sus trabajos sobre teatro para enfocarse en la poesía y en temas de carácter científico, con la certeza de que la ciencia es un buen complemento del arte. En general, en sus ensayos hay un equilibrio muy fecundo entre la ciencia, la filosofía, el esoterismo, la literatura y, por supuesto, el cine.
Daniel González Dueñas ha obtenido varios premios, como el Poesía Joven de México por Apuntes para un retrato de Alejandra (1982), el de Novela José Rubén Romero por Semejanza del juego (1987), el Poesía Ciudad de La Paz por La raíz eléctrica (1988), el de Cuento San Luis Potosí por La llama de aceite del dragón de papel (1995), el Sonora de Poesía por Descaro de la máscara (1997) y el de Ensayo Literario José Revueltas por Las figuras de Julio Cortázar (1998). En 2003 recibió por Libro de Nadie el II Premio de Ensayo Casa de América Fondo de Cultura Económica.
Alonso Tolsá.― Platícame de tus lecturas y cómo influyen éstas en tus ensayos. Libro de Nadie revela algunos de tus gustos, especialmente la poesía y la narrativa. ¿Cuál es tu proceso mental para convertir en un ensayo información que tomas de aquí y de allá?
Daniel González Dueñas.― Desde siempre he leído con avidez. Incluso en la adolescencia me pareció perfectamente natural seguir el ejemplo de un personaje de La náusea, el Autodidacta, que se propone usar el orden alfabético en que están acomodados los libros de la Biblioteca Municipal de Bouville como riguroso orden de lecturas. Comienza con el primer libro del primer estante; cuando lo termina, lo deja en su lugar y toma el siguiente. Su gran proyecto consiste en leer uno a uno todos los volúmenes con la misma atención y sin importar de qué se trate: manuales, panfletos, novelas, biografías, prontuarios o memorias. Cuando Sartre nos lo presenta, el personaje llevaba siete años en ese proceso y ya iba orgullosamente por la letra N, me parece.
Yo hice eso mismo en la Biblioteca México, en este caso usando los ficheros ordenados por apellido de autor, tarjeta por tarjeta. Eso me llevó varios años. Cierto que no llegué más allá de la B de Balzac ―fue sensacional leer los sesenta volúmenes de la Comedia humana―, pero eso significó haber leído una considerable cantidad de libros. Claro que hacía trampa y sólo revisaba por encima lo que no me interesaba: anuarios, agendas, recetarios, manuales técnicos, actas y anales. Me gustó esa combinatoria a la que de otro modo jamás habría llegado, y sobre todo lo fragmentario, lo misceláneo de los almanaques, las antologías y, claro, las enciclopedias.
Hubo desde luego grandes descubrimientos; recuerdo sobre todo a Akutagawa, Altamirano, Andreiev, Apollinaire, Arreola, Arlt, Artaud, Asimov, Aub, Austen, Bacon, Ballard... También estaban traducciones de Adorno y Bachelard. O bien Aristóteles, san Agustín y Tomás de Aquino, y libros sobre alquimia, que se volvió mi gran favorita y me abrió la puerta a la literatura esotérica ―de la que había también algunos volúmenes de masonería, simbología, teosofía y algún grimorio―. Y textos sobre geografía, historia, música o cine. Cada libro soltando sus líneas de fuga: Aleixandre y Altolaguirre fueron de los primeros poetas que leí, los grandes introductores a un registro fundamental. Por su parte, Asimov y Ballard me llevaron a uno de mis territorios entrañables, la ciencia-ficción. Por exigencias de tiempo en la escuela de cine dejé la biblioteca pero no el enciclopedismo.
Ahora pienso que las cosas que te caen en las manos, sobre todo en tu etapa de formación, no obedecen únicamente al azar ―o tal vez a un azar que es en sí sentido y dirección, el «azar objetivo» de Breton, por buen ejemplo―. No es que sea partidario del «diseño inteligente», pero sí hay una cierta forma de diseño en esos encuentros. Casi podría decir que es una mezcla de azar objetivo y magnetismo existencial: atraes lo que te es afín de una u otra forma, y a veces también lo que te es contrario. Cada encuentro abre un árbol de repercusiones y va afinando tu radar para navegar en la multiplicidad.
Tampoco quiero sugerir que haya aprovechado todas esas lecturas, pero descubro de pronto que recuerdo fragmentos incluso de las más anodinas. Un manual para construir radios me sigue: esa cuestión de los diagramas, las resistencias, los conductores... No es excesivo decir que en la biblioteca aprendí los rudimentos de lo que podría llamarse lectura metafórica. Supongo que en ese momento mi percepción estaba muy abierta y que era fluida, elástica. Digamos que, en consecuencia, he luchado por evitar los endurecimientos y esclerosis que se suponen connaturales a la «madurez».
A. T.― Hablas de una gran voracidad bibliográfica…
D. G. D.― No sólo bibliográfica: iba mucho al teatro, al cine, a exposiciones pictóricas, a espectáculos de danza, a conferencias... Otro gran problema fue elegir «carrera»: logré colarme como oyente en la mayoría de las facultades universitarias, estuve en quirófanos, en prácticas de campo, en minas, en juzgados... La escuela de cine me salvó de esa errancia, pero hay que advertir que el cine es avidez, que en él cabe todo, todas las disciplinas y sistemas.
Curiosamente tomé pocas notas de esa etapa autodidacta en la Biblioteca México. Fue más tarde que comencé a anotar con mayor sistematicidad. También es curioso que rara vez vuelvo a esas notas, únicamente consulto las que hago en la marcha de un libro en concreto.
Dicho todo esto puedo volver a tu pregunta: el azar objetivo y el magnetismo deparan una conjunción que comienza a tomar forma en un determinado momento ―el proceso es largo― y en las primeras etapas muestra las líneas posibles de investigación o sus preferencias genéricas, por así decirlo: ensayo, novela, etcétera.
«La escuela de cine me salvó de esa errancia, pero hay que advertir que el cine es avidez, que en él cabe todo, todas las disciplinas y sistemas»
A. T.― Relacionado a esto, una de las cosas que más me ha dado en qué pensar Libro de Nadie es la forma con la que decidiste presentarlo. Parece rigurosamente planeado. ¿Qué estrategias, si es que las hay, usas a priori en la formación de un libro, en particular, de ensayos? ¿Piensas primero en el formato o en los temas? ¿Crees que se determinan a sí mismos?
D. G. D.― Esto último no lo reflexiono. El tema es el formato y más que determinarse a sí mismo ―decirlo así podría ser acertado, pero incompleto―, se dibuja a sí mismo. Es una figura que cobra mayor nitidez a medida que la dejas dibujarse en ti. También puede decirse de otro modo aunque todos son arriesgados, no hay uno que sea «fácil» o más «coherente» que otro: te has familiarizado con las entretelas, las conoces como un arquitecto que al ver un edificio adivina la estructura. No prefieres una a otras: dejas que el tema-formato se dibuje en torno a la estructura que mejor le convenga. Eres como un espectador que fuera a la vez el principal responsable del espectáculo que ve formarse ante los ojos.
A. T.― El índice onomástico de Libro de Nadie tiene casi doscientas referencias. Perdona que insista en un tema de oficio, pero ¿cómo logras manejar tal cantidad de bibliografía haciendo que funcionen en conjunto? Dicen que Alfonso Reyes tenía fichas bajo la almohada.
D. G. D.― La bibliografía es otra estructura: la dejas que se vaya conformando, sabes aprovechar lo que el azar te lleva siempre oportunamente y lo que la propia estructura magnetiza. No soy partidario del estructuralismo o el mesmerismo, ni de ningún sistema. Los sistemas tienden a cerrarse; yo intento considerarlos siempre parte del árbol de las repercusiones.
Si don Alfonso hubiera vivido en la era digital, podemos imaginar los discos duros de sus computadoras, saturados siempre sin importar la cantidad de terabytes que pudieran albergar. Mis «tarjetas» son digitales y tengo varios miles de ellas, pero lo curioso es que la mayoría surge una vez terminado el libro, lo cual me indica que es lo que podría llamarse «libro-madre» o «matriz». O quizá libro-árbol, que sigue dando ramas, en este caso «secuelas» o «extensiones». Ha sucedido dos veces: una con El cine imaginario, del que se desprendieron varios libros sobre cine, y con Libro de Nadie, que a la fecha tiene siete secuelas, es decir, es un conjunto compuesto por ocho libros en total, sólo el primero publicado hasta ahora, cada una examinando diversas facetas de ese tema. Y podría contarse una tercera vez, porque de todas estas interrelaciones ha nacido otra serie a la que llamo «Cuadernos de lectura»; de los diez títulos que la componen han aparecido dos: el Cuaderno de Rayuela y Alteroscopio, y están por aparecer otros dos: el cuaderno sobre La historia interminable de Michael Ende y uno dedicado en extenso a Tradición y ruptura.
A. T.― El cine. Hace poco vi el documental Francofonía del director ruso Sokúrov y me encantó la idea de pensar el género documental análogo al ensayo, mejor dicho, como una suerte de ensayo visual. Como experiencia literaria, ¿qué te ha ofrecido el cine? ¿Qué crees que tengan en común tus autores favoritos con los directores a los que más recurres?
D. G. D.― Es muy exacta tu idea. Podría pensarse en grandes ensayistas en el cine: Sokúrov, Wenders, Herzog o Godard. También podría pensarse en la correspondencia en cine de lo que es en literatura la obra de ensayistas-poetas, y entonces el nombre de Tarkovski sería obligado.
Sin importar que yo haya incursionado menos en uno que en la otra, cine y literatura son para mí experiencias indivisibles. Lo entiendo como la conjunción de palabra e imagen. Siempre me ha sucedido que cuando escribo demasiado comienzo a necesitar imágenes, y a la inversa: cuando he incursionado demasiado en las imágenes comienzo a necesitar palabras.
Es difícil establecer correspondencias entre escritores y directores; quizá esas demarcaciones son innecesarias cuando podría mencionarse una categoría que los une, y a ellos con los grandes pintores, músicos, coreógrafos, y esta categoría es la de maestros. Una gran parte de lo que he hecho es sencillamente una forma de agradecimiento a los maestros que me han formado y que siguen apareciendo como guías e interlocutores.
«Hay en el mundo entero una alarmante campaña, en el sentido de conjunto de maniobras y manipulaciones, cuya finalidad es hacer que lo que hoy es fácil mañana sea difícil»
A. T.― Eres un autor versátil que prácticamente ha incursionado en todos los géneros literarios. ¿Cómo te beneficia y te afecta esta cualidad? ¿Buscas que tu obra forme una especie de dialogo tácito que contenga tus obsesiones?
D. G. D.― Nunca antepongo obsesiones, lo cual no contradice el hecho de que una vez echada a andar una obra ella misma revele sus propias obsesiones.
Incursionar en distintos géneros o permanecer en uno solo es exactamente lo mismo: lo que importa es la profundidad de la inmersión. La especialización que impera en nuestros días ve con malos ojos la pluralidad en cualquiera de sus manifestaciones, y es conocida su advertencia por medio del refrán «El que mucho abarca poco aprieta». En la experiencia de grandes autores el «apretar» es tan posible como es el pasar de un sabor a otro, o de un color a otro. Hay quien elige una sola herramienta para enfrentar la multiplicidad ―universo: uno y diverso―; hay quien para lo mismo elige todas las herramientas posibles ―multiverso: múltiple y diverso―. Es una cuestión de preferencia, no de falsa concentración opuesta a falsa dispersión.
En mi caso fue al principio una cuestión de «empujar límites» para comprobar si eran reales o impuestos. Te plantas ante el muro que supuestamente te limita y te das cuenta de que ahí hay un letrero, pero no dice «No pasarás» sino «Cuidado: territorio inexplorado». Así visto, no es que vayas desplazando poco a poco la frontera, sino que la pasas no contraviniendo una prohibición, sino agradeciendo una advertencia. Luego queda, una vez más, la elección: puedes internarte en línea recta en lo inexplorado o quedarte un rato a jugar en todo ese nuevo territorio develado mientras aprendes cómo se anda en esos lares.
A. T.― Ónfalo (2004) es otro libro que disfruté mucho y nuevamente me dio la impresión de estar ante algo aparentemente simple que ocultaba un proyecto profundo. Creo que piensas grandes cosas a veces incomprendidas, ¿qué esperas comunicar con tu literatura?, ¿a qué lector buscas llegar?
D. G. D.― Esta es una gran pregunta y devela una percepción muy fina. Y creo que contiene su respuesta, y que yo no debo intentar sino aproximaciones, como si tú hubieras dado la respuesta y yo ahora tratara de adivinar la pregunta a la que corresponde esa respuesta que has dado con tu pregunta.
Lo único que me parece objetivo es aquella frase en el párrafo inicial de los Ensayos de Montaigne: «Lector, este es un libro de buena fe». Es algo que me gustaría anteponer a todo lo que hago; la buena fe es la ética, y también es el puente tendido hacia el lector o espectador. Eso significa que el trabajo no está hecho, para nada, de lo que implica la mala fe. La buena fe espera buena fe. Eso es todo.
A. T.― Finalmente, quiero preguntarte qué estás escribiendo en este momento.
D. G. D.― Hay numerosos manuscritos en los cajones digitales. Ya te hablé de algunos: las «secuelas» de El cine imaginario están casi todas publicadas, pero no así las de Libro de Nadie. Recientemente tiendo a lo fragmentario, a lo sin-género, a lo misceláneo, a las reuniones heterogéneas. También he intentado más directamente unir imagen y palabra, no en documentales verbosos sino en «postales», que son una especie de homenaje a aquellas tarjetas de la gran biblioteca que luego fueron fichas que luego «echaron» imagen ―dicho como «echar raíces»―. Hay por ahí en Internet las postales que dediqué a las voces de Antonio Porchia.
Me han dicho a veces que exijo un esfuerzo suplementario del lector. Una vez un crítico, queriendo decir que mi trabajo era exhaustivo, tuvo una especie de flip freudiano y dijo «extenuante». Sinceramente no lo creo. Pero sí creo que hay en el mundo entero una alarmante campaña, en el sentido de conjunto de maniobras y manipulaciones, cuya finalidad es hacer que lo que hoy es fácil mañana sea difícil. No me extenderé en esto, que por otro lado no necesita demostración.
Nunca oscurezco deliberadamente; al contrario: busco la claridad, hasta donde ella no se vuelva cómplice del didactismo ñoño que nos infesta.
Hay un periodo de la cultura muy peligroso y es cuando hasta pedir la atención de alguien es «pedir demasiado». Nada conviene más al poder instituido que una sociedad cuyos integrantes lo hacen todo distraídamente, incluso el acto de poner atención.
Y si no nos gusta la palabra «atención», usemos aquella otra usada por el poeta Roberto Juarroz: disponibilidad. Atender a algo o a alguien es ponerse en disposición de oírlo, de enfocar en ello la percepción. Es un arte que se pierde más día con día: no sólo atendemos distraídamente, sino que cuando estamos haciendo eso cualquier cosa nos distrae. Y el artista verdadero sabe perfectamente que la intensidad, la profundidad, la coherencia de su obra depende de ese volverse disponible. ¿A qué?, Juarroz lo metaforiza con la imagen del relámpago, a la que agrega otra: fidelidad. El oficio del artista es la fidelidad al relámpago. Para ejemplificar esto basta con pensar en los radioastrónomos, que tienden hacia el cielo esos enormes radiotelescopios con antenas parabólicas y se la pasan escuchando; el 99 por ciento del tiempo no escuchan nada inusual, pero su oficio es estar disponibles. Los radiotelescopios son grandes orejas tendidas a las estrellas, y el suyo es el arte de escuchar, de atender, de estar dispuestos a ese milagro en que se basa la famosa novela de Carl Sagan, Contacto. Se acostumbran tanto a abrir los canales receptivos que ellos mismos se vuelven orejas, aparatos de atención de las voces no sólo exteriores, sino también interiores. La astrofísica se convierte en astrometafísica.
Foto: © R. M. / Conaculta